A pura pila
Las baterías de litio que utilizan los aparatos electrónicos actuales carecen de autonomía suficiente para autos eléctricos. El método actual de extracción de litio tampoco es amigable con al ambiente. Por esto y porque el litio es estratégico para la región debido al gran reservorio que se encuentra en la Puna, Ernesto Calvo y su equipo han creado un método de extracción de litio no contaminante y trabajan en el desarrollo de baterías de litio-aire, mucho más livianas y con mayor autonomía.

El litio está presente en nuestra vida cotidiana en más de una forma. Se lo utiliza en la industria farmacéutica, es agente espesante en lubricantes automotrices e industriales y sirve también para fabricar vidrios cerámicos a los que les otorga propiedades especiales (como los utilizados en superficies de cocinas eléctricas). Pero el litio pegó su gran salto de popularidad con el advenimiento de los celulares. En los últimos 25 años, la comercialización de las baterías de ion-litio creció de manera exponencial, a la par de la masificación del uso de celulares.
“Las baterías que uno tiene en un celular, en una tablet, en una computadora portátil o en cualquier aparato de lo que se llama electrónica portátil son de ion-litio, una tecnología que fue muy exitosa y cambió nuestra forma de comunicarnos”, afirma Ernesto Calvo, director del INQUIMAE y del grupo de investigación en Electroquímica del Litio.
Sin embargo, esas baterías tienen una utilidad limitada debido a la relación entre su peso y su cantidad de energía. “Las baterías actuales de ion-litio no sirven para un auto eléctrico porque no tienen suficiente autonomía”, explica Calvo. “Con la tecnología actual, con una batería de 200 kg tenemos solamente 160 km de autonomía. Para tener la autonomía que nos da la nafta, necesitamos una batería que tenga más cantidad de energía por kilogramo. Eso se obtiene con las baterías de litio-aire con las cuales estamos trabajando”, agrega.
Si bien Calvo trabajó con éxito durante más de treinta años en diversos temas como la nanotecnología, para él hoy “resulta interesante contar cómo un grupo de investigación puede cambiar una línea de trabajo a partir de la curiosidad por un tema que resulta estratégico para el país”. El 78% de las reservas de litio en todo el mundo se encuentran en el llamado triángulo del litio, delimitado por el sur de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. Observando el proceso de extracción de litio en salares de Jujuy notaron que, al extraer el litio por evaporación de la salmuera, se pierde una gran cantidad de agua, se agregan sustancias químicas y se generan residuos tóxicos. Por eso pensaron en utilizar la misma tecnología de las baterías para extraer el litio. De esta manera, el grupo de Calvo se encuentra trabajando desde hace cinco años en la electroquímica del litio, básicamente en dos aspectos: Uno es el método de extracción del litio en forma sustentable a partir de salmuera de los salares de la Puna, en particular del salar de Olaroz de la Provincia de Jujuy. El otro, el diseño de baterías de litio-aire que son las únicas que, en principio, tendrían la misma densidad de energía que la nafta como para impulsar a un auto eléctrico.
El método de extracción del litio dio origen a una patente a nombre de la UBA y el CONICET y que luego se extendió a los Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Chile y otros países. “Hicimos la prueba de concepto y vimos que la química funciona. Ahora hay que desarrollar la ingeniería para extraer el litio en un reactor electroquímico y escalar a mayores reactores hasta llegar a una prueba preindustrial. Esperamos que después haya inversores que realicen la extracción en forma sustentable industrialmente”, afirma Calvo. El método desarrollado es limpio, es decir amigable con el ambiente. También es rápido, altamente selectivo y tiene bajo costo de energía porque, como sostienen los investigadores “el método es una batería en sí misma”.
El litio se encuentra en el salar, en capas de salmuera y capas de sal. “Nuestro proceso extrae el cloruro de litio en forma muy específica, sin consumir agua y sin agregar sustancias químicas. Esta es su ventaja. La desventaja es que se obtiene sólo un gramo por litro; para llegar a escala industrial tenemos que trabajar mucho la ingeniería”, explica Calvo. El método de extracción desarrollado consiste en un reactor con dos electrodos: uno es una esponja de litio, el otro una esponja de cloruro. Luego se remplaza la salmuera y en su lugar se coloca una solución diluida de recuperación de cloruro de litio. Se invierte la polaridad de los electrodos, de modo que la esponja de litio suelte el litio, y la esponja de cloruro suelte el cloruro. De esta manera se obtiene cloruro de litio de alta pureza. Si ese proceso se repite, cada vez se logra una sustancia más pura.
Para producir grandes cantidades de cloruro de litio se necesitan electrodos con una gran superficie. Los electrodos desarrollados por el equipo de Calvo, en lugar de tener el área expuesta en forma lineal, la tienen en una estructura de tres dimensiones. “Esta es parte de lo novedoso del diseño. Son dos esponjas con mucha área en un electrodo que no es muy grande pero que es muy cavernoso, muy poroso y, dentro de esa porosidad, obtenemos una enorme área para captar el litio y el cloruro”, afirma Calvo.
A su vez, la energía necesaria para que trabajen estos reactores es energía solar. La zona de la Puna en la que se halla el litio tiene la máxima radiación solar por metro cuadrado del planeta Tierra, junto con los desiertos de Arizona y Sahara. Algo así como 2.600 kilowatt por hora por metro cuadrado. Por eso, en sus cercanías se está estableciendo un Centro de Investigaciones sobre Litio dependiente de la Universidad de Jujuy y del CONICET. Victoria Flexer, discípula de Calvo, luego de trabajar siete años en Francia, Australia y Bélgica ha regresado al país para hacerse cargo de comenzar el proyecto desde cero. Allí también se está trasladando Álvaro Tesio, otro becario posdoctoral que fue parte del equipo de Calvo y ahora se reincorporará al trabajo desde Jujuy.
Pero además de baterías de litio más livianas y con alta autonomía para autos eléctricos y del uso de las mismas en electrónica móvil existe una tercera explicación que, a juicio del investigador es la más importante en América Latina: “la electrificación rural remota. Hay 30 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a la red eléctrica. Esa gente podría tener paneles solares o molinos de viento, en la Patagonia, para generar electricidad. Pero de noche ¿dónde la guarda? Las baterías de litio son las únicas que tienen un tiempo de vida tan largo como el panel solar”, sostienen Calvo.
“La ciencia es una tremenda herramienta económica y política porque el científico puede entender y modificar la realidad”, finaliza Calvo. Y es mucho mejor cuando uno descubre que un problema estratégico nacional o regional puede generar líneas de investigación interesantes y que nos permitan formar gente joven que sepa localmente de estas tecnologías. Este es, un poco, el círculo virtuoso”.
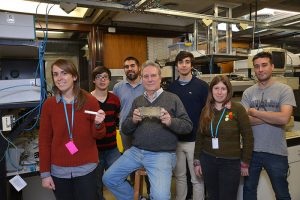
(De izq. a der.) Florencia Marchini, Leandro Missoni, Walter Torres, Ernesto Calvo, Federico Davia, Natalia Mozhzhukhina, Santiago Herrera.
Grupo de Electroquímica Molecular
(INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física)
Pabellón II, 1er. piso. Teléfono: 4576-3380, interno 120.
Página web: http://electroquimica.qi.fcen.uba.ar/
Dirección: Dr. Ernesto Julio Calvo.
Investigadores asociados: Dr. Federico Williams, Dra. Lucila Méndez de Leo.
Tesistas de doctorado: Natalia Mozhzhukhina, Walter Torres, Florencia Marchini, Santiago Herrera, Federico Davia, Valeria Romero (Universidad Nacional de Jujuy), Matteo Grattieri (de Italia, hasta 2015).
Posdoctorandos: Dr. Alvaro Tesio (hasta 2016), Dra. Maria del Pozo Vazquez (de España, hasta 2015), Dra. Catherine Adams (de Francia, hasta 2015).
Técnico quimico: Leandro Missoni
Instrumentista asociado: Leonardo Cantoni



 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina